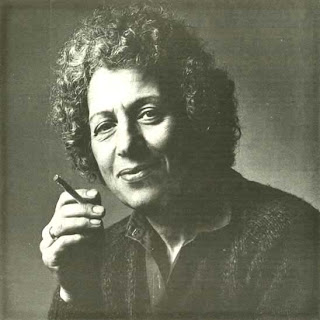Bolaño en Guayaquil, durante su viaje por Suramérica
Primero, el viaje a Chile. Roberto
Bolaño tenía intenciones de quedarse a vivir en Chile cuando emprendió en 1973
lo que yo llamo el periplo del Che al revés (de México hasta el cono sur),
aunque finalmente también realizaría el viaje de sur a norte para continuar con
su vida en México por obvias razones: el golpe de estado de Pinochet y la
instauración de su régimen del terror, la detención de que fue objeto el propio
Bolaño cuando viajaba de Santiago a Concepción, lo cercana que sintió la muerte
aquella vez. Entonces, para el futuro poeta cofundador del infrarrealismo,
resultaba una necesidad de supervivencia decirle adiós a Chile y regresar al
caótico pero vital DF mexicano. Volvería a su país una sola vez, veinticinco
años después.
Segundo, el mito Bolaño. Desde
la prematura muerte de Roberto Bolaño el 14 de julio de 2003, y aun antes de su
deceso, empezó a construirse lo que en el mundo literario se dio en llamar el
mito Bolaño. En 1998 un escritor chileno radicado en España sale
definitivamente del anonimato tras ganar el Premio Herralde de novela, el que
entrega la editorial española Anagrama, y el Premio Rómulo Gallegos, el más
importante de la narrativa en Latinoamérica, con Los detectives salvajes, considerada hoy por la crítica
especializada como una de las novelas imprescindibles de la literatura
hispanoamericana del siglo veinte: una novela mítica como Pedro Páramo, Rayuela o Cien años de soledad. Desde entonces
Bolaño empieza a ser traducido a muchas lenguas, a volverse un fenómeno
editorial, de fieles lectores (especialmente jóvenes), de ríos de tinta y
resonancia en los medios en torno a la obra y vida de un escritor que no se
veía desde los años del boom latinoamericano. Bolaño no para de escribir hasta
su muerte, lo hace compulsivamente, y sus libros anteriores y posteriores a Los detectives salvajes empiezan a
leerse vorazmente. Y todo lo que logró escribir se vuelve hoy materia de
publicación, crítica, lectura y estudio. Y su propia vida resulta tan atrayente
como su obra porque está volcada en ésta. Porque los límites entre lo real y lo
ficcional son tenuemente magistrales. Porque Roberto hizo de su vida literatura,
la principal materia de sus invenciones. Su muerte, acaecida en la plenitud de
su creatividad, cuando aun no finalizaba la escritura de su impresionante
novela 2666, a pocos años de haberse
convertido en una celebridad literaria mundial, que él no se tomaba para nada
en serio, no le puso punto final a una obra que ha seguido diseminándose en
publicaciones póstumas.
Tercero, la enfermedad. A comienzos
de los noventa Bolaño supo que padecía una enfermedad hepática que con el
correr de los años se volvió crónica y, finalmente, provocó su muerte. Un
trasplante de hígado pudo salvarle la vida, pero ello no fue posible durante
los días que estuvo hospitalizado porque la solicitud de un donante ya se hizo
tardíamente. Bolaño escribió un ensayo titulado Literatura+ Enfermedad=Enfermedad, dedicado al médico que lo venía
tratando desde 1993, y que fue incluido en uno de sus libros póstumos, El gaucho insufrible. Es probable que
Bolaño se cansara de ingerir tantos medicamentos y descuidara su estado de
salud en sus últimos años, abocado como estaba a escribir y leer con absoluta
entrega. Uno de los personajes de Los
detectives salvajes, un periodista argentino residente en París que conoce
a Arturo Belano (el alter ego de Bolaño) en África, habla de las enfermedades
que éste padecía (colédoco esclerosado, colon ulcerado…), de las dificultades
para conseguir sus medicamentos en aquellos países africanos durante sus largas
estadías como corresponsal de guerra, de cómo, por solicitud del propio Belano,
le mandaba los medicamentos que le hicieran falta desde París. En fin. Bolaño
sabía que la enfermedad podía llevarlo a la tumba. Y vivió con esa certidumbre,
escribiendo tanto y de tal modo por lo menos durante sus últimos diez años como
nunca antes lo había hecho. Pero no es que Bolaño se estuviera sacrificando así
por sus lectores (los que tenía y los del futuro). En cambio, lo que sí me parece
es que había en él una voluntad, necesidad y urgencia inquebrantables de
escritura. Que es una forma de vivir hasta el último aliento.

Imagen:
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Roberto.Bolano/Enlaces.html
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Roberto.Bolano/Enlaces.html
Cuarto, el humor. Personalmente
me fascina y me divierte, por supuesto, el humor que maneja Bolaño. En sus
obras, en las pocas entrevistas que dio, en ciertas anécdotas de su vida. Un
humor cínico (me refiero más al cinismo filosófico) e irónico. Un humor
inteligente y creativo. Pienso en lo que hermana a Bolaño con los Hermanos
Marx, Woody Allen, Fontanarrosa y Les Luthiers. Por ejemplo en lo que va de los
compositores inventados por estos últimos, sobre todo su Johann Sebastian
Mastropiero, a quien le atribuyen prácticamente la mitad de sus obras, a los
escritores de La literatura nazi en
América, Los detectives salvajes o
el argentino de El último viaje de Álvaro Rousselot. O, en suma, a Arturo Belano. Artistas
de la calle o de escuela, como Mastropiero, que a menudo fracasan y además no
les preocupa hacerlo, o que vuelcan su fracaso en placer y celebración. Ignoro
si Bolaño escuchaba a Les Luthiers, pero de alguna manera lo que estos han
hecho en la música y la escena Bolaño lo hizo en su literatura. Representar un
tipo particular de antihéroes con un imaginativo y caricaturesco sentido del
humor. Influencia o coincidencia.
Quinto, vida + literatura = una
literatura vivida. Para Bolaño era imprescindible leer siempre, acaso por
encima de escribir. Eso le permitía vivir, sentirse vivo. Podía faltar todo,
menos los libros. Vivir, leer y escribir han de ser actividades, y actitudes,
paralelas. Vivir para leer y escribir. Cuando se lee a Bolaño se descubre a
alguien que vivió intensamente, que amaba la vida, que supo hacer de su vida
una perpetua obra de arte. Que amaba los juegos (era un aficionado a los juegos
de estrategia, por ejemplo) y los laberintos, que sabía que la literatura, como
todo arte, tiene que ser un juego. Que no temía perderse en los laberintos que
inventaba o en los cotidianos y mundanos. Pero atención: Bolaño reconocía la delgada
línea que separa al escritor del canalla en que frecuentemente se puede tornar
o al canalla que se puede ocultar en la figura del literato. Porque a pesar de
todas las cosas nobles y altruistas que se adjudican a los escritores, y a los
artistas en general, el oficio está lleno de canallas. Bolaño se cuidaba de no
ser uno de ellos habida cuenta de lo fácil que es envilecerse, caer en el
autoelogio constante, en la nula autocrítica, en la mitomanía personal, en la
vanidad, en las emociones dañinas. Y eso no tiene que ver con el mucho, mediano
o escaso talento que pueda tener un escritor. Un vivir literario no es vivir a
costa de la literatura, a cualquier precio. Bolaño supo ser humilde y no
tomarse en serio lo de la fama y el éxito.

Junto a su esposa Carolina López
Y sexto, la posteridad.
Bolaño escribió tal vez la última obra maestra de la literatura latinoamericana
y mundial del siglo veinte, que a lo mejor es también la última del segundo
milenio: Los detectives salvajes. Una
fascinante, ambiciosa, postmoderna y tragicómica saga que pone a unos poetas
anarquistas a hablar de poesía, a buscarla y a vivirla. Un retorno a la novela
total, en la que todo puede caber, y un adiós a la novela decimonónica que él
mismo Bolaño decía que ya estaba acabada aunque seguiría escribiéndose por
mucho tiempo más. Tal vez esto explique que los lectores jóvenes gusten más de
la literatura de Bolaño que de, por ejemplo, la de Víctor Hugo. Que se
identifiquen más con un Arturo Belano que con un Jean Valjean. Y sin lugar a dudas
Bolaño escribió la primera obra maestra del siglo veintiuno y del nuevo
milenio, 2666, que él quería que se
publicara por volúmenes en vista de la enorme extensión que estaba alcanzando (la
novela sobrepasa las mil páginas) y de la posibilidad de morir antes de
terminarla. Pero se publicó en un solo volumen. Una obra en la que se fue su
vida, cuya lectura siempre nos deparará, entre muchas otras cosas, la incógnita
de cómo la habría concluido. O en la que cada cual tendrá que inventarse su
propio y provisional final.