Para empezar: los Beatles no sólo
marcaron el convulsionado y revolucionario decenio de los sesenta; también
dejaron su impronta en millones de individuos alrededor del mundo que seguimos
disfrutando su música. Pienso, eso sí, que el aspecto menos interesante sobre
la banda británica es, precisamente, la imagen que construyó la sociedad de
consumo, esto es, la de un fenómeno de masas que tras medio siglo de éxito
ininterrumpido como industria cultural forjada sobre un artista, se sigue reproduciendo y vendiendo exitosamente como
marca. Sin embargo, algo especial ha de tener el sonido y la imagen del mítico
cuarteto para seguir siendo uno de los principales productos de exportación del
Reino Unido y una de las figuras más difundidas por los medios masivos de
comunicación, amén de las giras multitudinarias que Paul McCartney aun realiza
por el mundo, haciendo de él el ex Beatle que más ha hecho perdurar en escena,
y fuera de ella también, aquello que se dio en llamar, desde hace 50 años, Beatlemanía. En cambio creo que lo
más interesante es la raíz misma del nombre del grupo y lo que ella trae
aparejado: el beat[1]
y no beet de beetle (escarabajo,
en inglés), algo que, aunque suene igual, sólo se le podía ocurrir a un músico
intelectual como John Lennon, amante -y practicante- de las artes plásticas y
la poesía desde su adolescencia; y conocedor de un grupo de literatos rebeldes
estadounidenses que se autodenominara Generación Beat, conformado fundamentalmente
por el poeta Allen Ginsberg y los novelistas Jack
Kerouac (quien usó por primera vez la expresión Beat Generation) y William S. Burroughs.
Un referente importante de un movimiento estético y social muy amplio,
internacional y diverso que, a su vez, ha sido denominado Contracultura, en el cual
caben tantas voces y expresiones que se hace difícil delimitarlo y
contextualizarlo apropiadamente: mientras hay cierto consenso en ubicar su
inicio a partir de los anteriores autores que surgen en los cincuenta en los
EE.UU, pienso que las vanguardias artísticas europeas de las primeras décadas
del siglo veinte -futurismo, dadaísmo, expresionismo, surrealismo…- pueden ser
consideradas como precursoras del movimiento que alcanzó su más conocida cota
de expresión en los sesenta, particularmente en EE.UU. El DRAE define así la contracultura: “Movimiento
social surgido en los Estados Unidos de América en la década de 1960,
especialmente entre los jóvenes, que rechaza los valores sociales y modos de
vida establecidos. || 2. Conjunto de valores que
caracterizan a este movimiento y, por ext., a otras actitudes de oposición al
sistema de vida vigente”.[2]
Jack Kerouac
Aunque mayormente francesas,
italianas y alemanas, las vanguardias también encontraron eco en España y
América Latina (sobre todo en Argentina, Brasil, Chile y México). Dos hechos
claves para entenderlas serían el Manifiesto Futurista del poeta Filippo Marinetti
de 1909, punto de partida del anarquista movimiento futurista, que repercutiría
también en otras expresiones artísticas y que, por desgracia, sería malamente
apropiado por el fascismo; y el célebre urinario que exhibiera Marcel Duchamp
en 1916, su primer ready-made, que
haría volar en pedazos la idea que hasta entonces se tenía de arte: ¿Qué es lo
que determina que un objeto sea considerado una obra de arte? ¿La complicidad
del museo, el artista y el público? ¿Una arbitrariedad? ¿La propia decisión del
artista? La actitud de Duchamp era abiertamente contracultural en tanto se
valía de la propia red institucional para denunciar lo arbitrario del hecho
artístico: la obra de arte es una construcción social y en esa medida su
valoración es relativa. No lo que para muchos es artístico lo es también para
todos; a muchos no les puede decir absolutamente nada.
Los caligramas de Apollinaire,
Huidobro y Girondo, entre otros, expresaban que la poesía puede ser también un
hecho visual o que la visualidad ha de encarnarse deliberadamente en la
construcción poética; o, en último caso quizá, que no tendría que haber un
divorcio entre poesía y plástica. Muchas veladas futuristas y dadaístas, por
otra parte, fueron aun más lejos al emplear distintos medios y expresiones:
proyecciones cinematográficas, lecturas de poemas, drama, music-hall, circo… El
arte como una acción y experiencia viva y compartida con el público, un
preludio del happening y el performance que se desplegarán ya en los cincuenta
y sesenta en los EE.UU. de la mano de artistas provenientes de distintas
disciplinas: John Cage, Merce Cunningham, A. Kaprow, Richard Schechner y muchos
más. “¿Cómo podía el arte destruir las actuales condiciones sociales y
propiciar así un cambio? Destruyéndose a sí mismo”.[3]Desde
esta perspectiva, lo más contracultural en el arte sería, como Cage lo
reclamaba, su legítima y radical aspiración de encontrarse con la vida “y la
vida es básicamente no-intencional, el arte debe practicar la
no-intencionalidad”.[4]Cosa
distinta serán los efectos individuales, sociales y estéticos que la
experiencia artística pueda generar.
En cuanto al movimiento y la
actitud contracultural, ¿qué es lo que se puede apreciar en estas
manifestaciones que recurren al arte como una forma de celebrar la vida? Un
rechazo y cuestionamiento profundos de las normas culturales impuestas y
aceptadas en las sociedades occidentales en muchos campos, siendo el arte uno
de ellos; una oposición a lo institucional, lo políticamente correcto, lo
socialmente establecido… al poder. Por algo la Contracultura, como movimiento,
aparece en los EE.UU, paradigma del desarrollo, la modernidad, la sociedad del
bienestar y el consumo, el american dream,
el supuesto modelo de vida y sociedad a seguir. En los cincuenta -período de
posguerra y guerra fría, y de la cacería de brujas desatada en EE.UU. contra
toda sospecha y sospechoso de comunismo-, la sociedad estadounidense empieza a
verse agitada por los embrionarios movimientos sociales que conducirán al
amplio y radical de los derechos civiles: el acto de Rosa Parks de no ceder su
asiento en un bus a un hombre blanco, en 1955, desafía todo un sistema -y
cultura- de racismo y exclusión, desencadenando así las primeras protestas en
esa dirección. En fin, todo está listo para que en los sesenta estalle el
movimiento contracultural tomando como centro EE.UU. pero extendiéndose por
todo el mundo. La protesta social adquiere un carácter global y se expresará en
muchos órdenes y a través de distintas formas. He dicho que el arte fue uno de
ellos y en los sesenta será tal vez el terreno que mejor la canalice. Los
jóvenes asumen un protagonismo que nunca habían tenido. Sin duda son las
figuras más visibles de la lucha social, protestarán y se rebelarán contra todo
lo impuesto por la cultura hegemónica: la familia, el belicismo, el orden
histórico, el consumismo, el autoritarismo, el poder gubernamental (y todas las
expresiones grandes y pequeñas de poder); frente al reino de la urbe volverán
la mirada al campo, a lo natural y darán lugar a posteriores movimientos
ecologistas; ante la sexualidad reproductiva: la píldora y otras prácticas de
no procreación; ante el matrimonio, el amor libre; ante la inserción laboral,
el automatismo, la competencia feroz, el consumismo y la degradación urbana, un
retorno a la vida comunitaria cuya concreción más visible eran las comunas
hippies, tan defenestradas por el poder. De otro lado están otros movimientos
sociales que empiezan a desarrollarse al abrigo de la batalla contracultural,
como los de género (más conocidos como feministas) o de la causa homosexual que
adquirirán un mayor protagonismo a partir de la década siguiente. Entonces, la
Contracultura es algo más dinámico, duradero y vigente de lo que podría
pensarse, pese a que el término esté hoy en desuso.

Rosa Parks
Para retomar la cuestión
inicialmente planteada en torno a los Beatles y su papel en la evolución
contracultural, me parece que en un primer momento el grupo estaba
debatiéndose, si se quiere, entre aquella imagen comercial y de buenos jóvenes,
tímidamente rebelde, y otra que resultara socialmente provocadora, irreverente
y comprometida con los tiempos de cambio que se vivían. En ese sentido, los
Rolling Stones, sus amigos y competidores, sí proyectaban abiertamente ese
ímpetu juvenil que el mundo descubría o que se develaba ante el mundo, sin
evidentes ambivalencias en su caso. John Lennon, en todo caso, sí parecía estar
dispuesto a cruzar los límites y arriesgar la imagen de su grupo: sabía que el
naciente rock era un arma política y denodadamente contracultural. Sus
composiciones empezaron a cambiar desde 1965, acercándose más a la canción de
autor que esgrimían otros artistas como Bob Dylan. Ya para entonces había
publicado dos libros de prosa, poemas y dibujos: In his own write y A Spaniard
in the Works. El 66 sería un año clave en el cambio de postura políticamente
correcta de la banda: Lennon había declarado que eran más famosos que
Jesucristo, provocando un escándalo y repudio principalmente en EE.UU. Citado
fuera de contexto, el polémico Beatle había querido plantear que el rock, y no
solo su grupo, se estaba convirtiendo en algo más importante para la gente,
especialmente para los jóvenes, que, por ejemplo, la religión; y en el caso
occidental, que el cristianismo. No fue siquiera una declaración pública sino filtrada
a la prensa, y tomada por sectores y grupos ultra conservadores estadounidenses
(como el Ku Klux Klan) como una declaración de guerra. El año siguiente fue
crucial, tanto a nivel musical como individual y político: es el año del
legendario Sgt. Pepper´s lonely hearts
club band, ponderado generalmente como su obra maestra y, lo que es aun más
discutible, como el mejor álbum pop-rock de todos los tiempos. El disco ya es
contracultural desde su ingeniosa carátula, que muestra al cuarteto rodeado de muchas
figuras de personajes célebres, incluyendo la suya propia en efigies de cera.
Ahí resulta claro el cambio y la evolución del grupo, de la imagen masiva que
los muestra con traje y corbata a otra menos convencional, la de un alter ego
(la Banda del Sargento Pepper) que es asimismo la de unos jóvenes músicos que
se abren definitivamente a los vientos contraculturales. El barroquismo del
álbum, sin embargo, se vio un tanto empañado por la absurda decisión de la BBC
de prohibir dos de sus canciones, Lucy in
the sky with diamonds y A day in the
life -en mi opinión la mejor pieza del álbum-: la primera por considerarla
una apología al ácido lisérgico (LSD) debido a las letras iniciales de los
sustantivos del título; y la segunda porque uno de sus versos (I’d love to turn you on) fue
interpretado como alusión al consumo del polémico ácido, que sería defendido y
recomendado por el polémico psicólogo estadounidense Timothy Leary; ambos temas
compuestos por Lennon, salvo un estribillo de McCartney en el segundo. Por otro
lado está el interés de George Harrison, guitarrista del grupo, por músicas y
filosofías de la India, evidente ya en esta obra con su magnífica Within you, without you, estableciendo
así un auténtico diálogo intercultural, presente ya en la Generación Beat y su
inclinación por el budismo zen; y que en cualquier caso sería una forma de
acercar a Oriente y Occidente de un modo espiritual, natural y cultural, antes
de que lo hiciera la política en lo ideológico y lo económico.
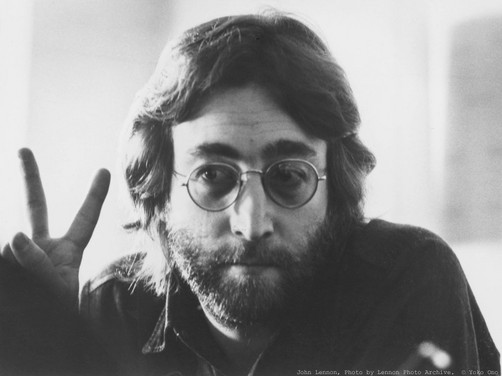
John Lennon
Sin embargo, lo más
contracultural del grupo, y específicamente de Lennon, estaba aún por llegar. En
1968 -año del asesinato de Luther King y Bobby Kennedy, de la resistencia checoeslovaca
a la invasión soviética, de la revuelta de Mayo en París, de la masacre de
estudiantes en México- Lennon escribe Revolution,
la primera de una serie de canciones más políticas y comprometidas, a la que
seguirán en su etapa post-Beatle Give
peace a chance, Power to the people,
Imagine -su más famosa composición
como solista- y Working class hero,
entre otras. Su casamiento con Yoko Ono, por entonces una artista de
vanguardia, ya resultaba un hecho contracultural: se esperaba ver a un inglés
afamado unido a una occidental, preferentemente inglesa, mas ese no era el caso
de un heterodoxo como Lennon. Admiradoras suyas le gritaban que Yoko era
horrible y cosas por el estilo. Lennon había pasado a ser una especie de
traidor al Imperio Británico, a su cultura, pero su unión conyugal con Ono en
1969 fue determinante del activismo que ambos desplegarían a partir de
entonces. Con el propósito claro de promover la paz y, en consecuencia,
protestar contra la guerra en general y específicamente contra la de Vietnam,
realizaron performances en hoteles de Europa y Canadá: el Bed-In for Peace en Amsterdam y Toronto, y el Baggism en Viena. En el primero permanecían en cama (encamados:
bed-in) durante una semana dentro de su habitación, dando conferencias de
prensa y explicando que ésa era su forma de manifestarse a favor de la paz y en
contra de la violencia; en el baggism hacían
lo mismo pero metidos en grandes bolsas de color marrón, ocultando
completamente sus cuerpos. Ese mismo año Lennon devolvió la medalla de la Orden
del Imperio Británico que la reina Isabel II le había entregado a cada Beatle en
el 65: renunciaba a ser un miembro oficial y condecorado del Imperio, otro
motivo más para considerarle un traidor. Tanto él como Harrison habían sido,
además, acusados de posesión ilegal de sustancias psicoactivas. Luego vendría
la presencia de los Lennon en marchas anti-bélicas, su amistad y solidaridad
con miembros de la Nueva Izquierda Americana, con el activista afro Bobby
Seale, uno de los fundadores de las Panteras Negras, y con otros personajes de
la Contracultura estadounidense, la negación de la visa de residencia en EE.UU.
-desde un comienzo Lennon fue considerado extraoficialmente persona non grata por el gobierno-, su
larga lucha para obtenerla -finalmente en 1977-, y el controvertido asesinato perpetrado
por un presunto admirador suyo en Nueva York, en 1980. Se ha llegado a plantear
que en realidad fue un crimen político. La propia Yoko Ono deslizaba esa
opinión en el documental Estados Unidos
contra John Lennon.
Podría pensarse que el final de
la Contracultura ya parecía anunciarse con la muerte de Jack Kerouac en 1969 o
de grandes personalidades del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison al poco tiempo. Y
que la del propio Lennon habría sido su definitivo certificado de defunción.
No: eso sería considerar que los ideales de cambio, evolución, libertad, individualidad,
tolerancia, paz y amor habrían sido abandonados desde entonces. La
Contracultura siguió viva, eclipsada quizá por la feroz arremetida conservadora
y neoliberal de los ochenta y noventa. Pero, ha tenido y tiene sus herederos en
todas partes. Cuando se realizan las diversas, pacíficas y creativas acciones
colectivas que promueven los derechos de las minorías y las mayorías, y también
las individualidades, por ejemplo, ahí está el sello contracultural. La
imaginación nunca llegó al poder,[5]
como quería el Mayo Francés del 68, pero sigue resistiendo, justamente, las
distintas formas de poder. La imaginación se sigue tomando las calles, los
muros, las galerías de arte, los teatros, las redes sociales públicas y
virtuales, las tribunas, las plazas, los libros. El beat
de la Contracultura aun sigue latiendo con fuerza en el siglo veintiuno.
[1] Beat
es una palabra con numerosas acepciones. Aquí me inclino por la de latido.
[2] Microsoft® Encarta® 2009. Microsoft
Corporation.
[3] José
A. Sánchez, Dramaturgias de la imagen, Cuenca, Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, 2ª. ed., 1999.
[4] Ibíd.,
p. 112.
[5] “La
imaginación al poder” era uno de los lemas de la revuelta parisina de 1968.






